
Hay dones que se presentan como bendiciones, susurros de una gracia inesperada en el intrincado tapiz de la existencia, y otros que, con el tiempo y la amarga experiencia, se revelan como anclas. Anclas pesadas, forjadas en un fuego invisible, que te aferran con cadenas invisibles al lecho más profundo y oscuro del océano de la desesperación, mientras te embaucan con la promesa falaz, casi insultante, de enseñarte a volar entre constelaciones lejanas. El mío, mi particular sortilegio, mi cruz y mi corona, residía en mi voz. No se trataba de una mera técnica depurada tras incontables horas de estudio en algún conservatorio polvoriento de Madrid o Sevilla, ni de una afinación impecable que rozara la perfección matemática; trascendía con mucho lo terrenal, lo meramente explicable por las leyes de la física o la biología. Mi garganta, mis cuerdas vocales, mi aliento mismo, se habían convertido en un canal, un conducto impío y sagrado a la vez, una herida abierta directamente a las entrañas...
.jpg)
.jpg)




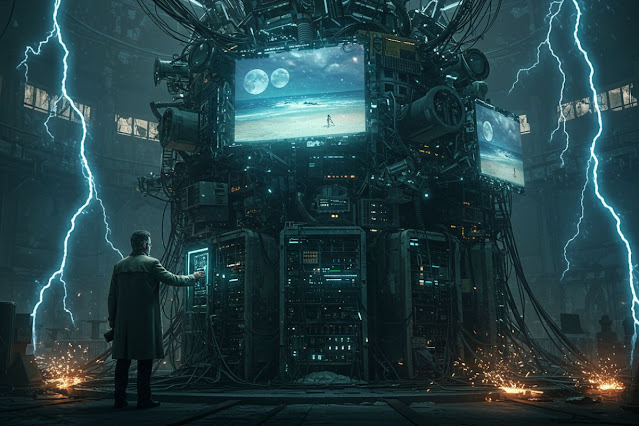

.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
